La lucha de un pueblo, los hijos de la nube
abían pasado 30 años desde 1975 cuando desembarcamos en el puerto de Tánger, chispeaba y el cielo estaba de un gris centroeuropeo. Nos dio la bienvenida un viejo que descansaba en la terraza de un bar cercano a la zona portuaria. Llevaba una de esas chilabas parduscas tan típicas de Marruecos que tienen la capucha puntiaguda y que dan un aspecto de nazareno, de cofrade del Ku Klux Klan o de aspirante a Jedi en “La Guerra de las Galaxias”. Había pegado una de las patillas de sus gafas con una tira de esparadrapo y tenía la cara ajada, como de lagarto curtido al sol.
Tengo de todo lo mejor: coca, caballo y chocolate –nos informó con el monótono entusiasmo de un vendedor de cupones de la ONCE o de un feriante que sortease muñecas “chochonas”, mientras enseñaba los pocos dientes que conservaba, estalactitas consumidas y ennegrecidas por el vicio, la falta de higiene y el paso del tiempo.

Porque en 1975, aprovechando el delicado estado de salud de Franco y la debilidad del régimen, el rey Hassan II de Marruecos promovió “La Marcha Verde”, una caravana –compuesta por más de 300.000 marroquíes- de ocupación pacífica que cruzó la frontera y llegó a las principales poblaciones de lo que hasta entonces había sido una región española, el Sáhara Occidental. Hubo otra campaña militar paralela que no fue tan publicitada y que pretendía cortar de raíz las aspiraciones independentistas del pueblo saharaui. Los militares españoles, dando por perdido el territorio, organizaron una operación de evacuación que se bautizó como “Golondrina” en la que se llevaron hasta los cadáveres de los cementerios.
El 14 de noviembre se celebró en Madrid una conferencia en la que España se lavó las manos y permitió que Marruecos -dos tercios- y Mauritania -un tercio- se hicieran cargo de la administración temporal del Sáhara Occidental. El Frente Polisario, principal valedor de los intereses saharauis, y Argelia se opusieron a este acuerdo. Parte de la población saharaui emigró a la región sur de Argelia para asentarse en campamentos cerca de Tindouf mientras sus caravanas eran bombardeadas con napalm por aviones marroquíes. Estas migraciones no son extrañas para este pueblo tradicionalmente nómada y cuyo nombre significa “los hijos de la nube”. Además, entre 1980 y 1987 los marroquíes construyeron un muro de más de dos mil kilómetros que dividía en dos el país para proteger la parte que controlaban y los riquísimos yacimientos de fosfato –otra de las razones, junto al petróleo y la pesca, del interés de los sucesivos gobiernos alauitas-. El muro tiene como un metro y medio de alto y sus alrededores están minados.
Seguí bajando por el mapa marroquí con Laura, la mamá de mi hijo Leo. Paramos incluso en Sidi Ifni, otro de los lugares que un día habían sido españoles, y que todavía conservaba, en forma de viejos escudos colgados en la pared y de carteles que anunciaban el nombre de las calles, vestigios de los años en los que aquel lugar había formado parte de nuestro país. Seguimos bajando, decía, y cuanto más nos aproximábamos al Sáhara ocupado más constantes se hacían los controles de carretera de la policía, que cada vez que nos paraba nos preguntaba por nuestras profesión. “Camareros”, mentíamos una vez más, porque de haber confesado la realidad, que éramos periodistas, seguramente no nos habrían dejado entrar o nos habrían seguido durante toda nuestra estancia por aquellas tierras.
inalmente llegamos a El Aaiún, una ciudad de unos 200.000 habitantes que era considerada la capital. Después de hospedarnos y de cerciorarnos de que nadie nos seguía, dimos un largo paseo. Había muchos carteles con la figura del rey Mohamed VI, los hombres saharauis vestían con el “darrá” y las mujeres con la “melfa”, señales de identidad de todo un pueblo, que unos días más tarde Laura y yo nos pudimos probar en casa de una familia que nos invitó a comer. En el parking del hotel más grande de la ciudad, el Nagjir, había decenas de jeeps de las Naciones Unidas. Llegamos al fin hasta una barriada de chabolas en las que malvivían algunos de los que habían conformado la Marcha Verde y sus familias, marionetas de los juegos políticos del rey Hassan II.
“Camareros”, mentíamos una vez más, porque de haber confesado la realidad, que éramos periodistas, seguramente no nos habrían dejado entrar o nos habrían seguido durante toda nuestra estancia por aquellas tierras.


Al día siguiente fuimos a visitar al padre Rafael, el único cura de todo el Sáhara. Nos contó que ya sólo había 12 españoles en todo el territorio, y que de dos de ellos no tenían noticias “desde que se convirtieron al Islam”. Los montones de arena que el fortísimo siroco del día anterior había colado dentro del templo no hacían más que reafirmar la infinita decadencia de aquel lugar.
Todos los días, casi a cada momento, se nos acercaba gente que quería hablar con nosotros e invitarnos a entrar en sus casas. Era tal la hospitalidad saharaui que por momentos nos sentíamos unos altos mandatarios en visita oficial. Nos contaban sobre la difícil situación en la que estaban envueltos: las torturas, la policía secreta marroquí, la continua violencia, sus penurias… y además que, aunque algunos cobraban una pensión del estado español, se sentían abandonados, por el gobierno español y por todo el mundo, incluso por el Frente Polisario. Cuando servían la comida –todos comíamos en el suelo y del mismo plato, que se colocaba en el centro- nos azuzaban –“come, come”, repetían-, siguiendo el protocolo saharaui de hospitalidad. Y cuándo terminábamos nos rociaban con colonia –otra de las muestras de afecto-.

espués seguimos camino hasta Dajla, la antigua Villa Cisneros. Allí conocimos a una retahíla de personajes: Farachi, un contrabandista; Abduláh, que decía haber sido “el primer hippy del Sáhara”; Jota, el único español que vivía permanentemente en la ciudad y que organizaba viajes por el desierto… la generosidad de la gente y el trato eran a veces abrumadores, recibíamos tantas sonrisas y tantas muestras de cariño que a veces me preguntaba: ¿Qué tipo de corazón tiene un pueblo cuando acoje con el mayor de los amores a los hijos de los que un día les abandonaron? Cuando cruzamos la frontera con Mauritania para seguir nuestro viaje, tenía la certeza de que los días pasados en el Sáhara permanecerían ya para siempre en mi memoria, porque de allí no se van las personas que nos ha hecho bien. Y fue tal el cariño que recibimos, que cuando le enseñé al guardia de frontera mauritano mi pasaporte y giré la cabeza para despedirme de aquella tierra, lo hice con lágrimas en los ojos.
eis años después la vida me juntó con Sukina, una vieja amiga que fue mi pareja durante un año, y que era de origen saharaui, ya que su padre había sido uno de esos afortunados que pudieron llegar hasta la Península para estudiar una carrera universitaria. De su mano pude visitar por fin los campamentos de refugiados situados al sur de Argelia, en una zona que es conocida como la “hamada” (en los países árabes, cuando se le desea a alguien "el peor de los infiernos", se le manda allí precisamente, a la “hamada”, ya que en esa zona se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 55ºC. Poco más hay que decir). En los campamentos de Tindouf vivían unas 175.000 personas y la gran mayoría de ellas sólo había tenido en su vida una condición, la de refugiado. El lugar se dividía en cinco “wilayas” (provincias), que llevaban los nombres de las grandes ciudades del Sáhara ocupado, y Rabunni, un campamento administrativo.

Desde Bilbao cogimos un avión en el que viajaba gente de organizaciones que apoyaban la lucha saharaui. Llegamos de madrugada al aeropuerto de Tindouf. Nos vinieron a recoger en autobuses que había donado el Gobierno Vasco, y nos fueron dejando, por grupos, en diferentes casas.
Cuando salió el sol nos fuimos desperezando y conocimos a los miembros de la familia que nos había acogido. Los que primero se acercaron, naturalmente, fueron los niños, que hacían la señal de victoria con dos dedos, un gesto que se había convertido en el símbolo de la lucha de todo un pueblo. Y volvieron las sonrisas y la hospitalidad.
os días posteriores fuimos visitando diferentes zonas de los campamentos. A veces nos encontrábamos con algún “cubaraui”, que era como se llamaba a los saharauis que habían podido ir a Cuba a estudiar una carrera universitaria, y se me hacía raro escuchar por aquellas latitudes el acento y los giros típicos de la isla caribeña. Nuestros cicerones nos contaban que cada muchos años podían ir a visitar a las familias que vivían en el Sáhara ocupado. Era un viaje de 10 horas en jeep y a su llegada tenían que ser vigilados por miembros de la ONU, porque en el pasado algunos habían sido envenados por los servicios de inteligencia marroquíes. No era fácil la vida en los campamentos: había de todo, sí, pero no tenían de nada. Visitamos alguna escuela, fuimos a saludar a familiares de Suki, asistimos a una reunión de mujeres… Si la hospitalidad había sido increíble en el Sáhara ocupado, aquí fue a más. Había una predisposición continua de la gente para hablar contigo o para echarte una mano con cualquier cosa. También era una forma de decir: “Estamos aquí, en este rinconcito del mundo, perdido de la mano de Dios, y nadie nos hace caso”. Nos fuimos, y de nuevo lo hice con ese sabor de arena en la boca. ¿Existía la justicia en el mundo?
Nos fuimos, y de nuevo lo hice con ese sabor de arena en la boca. ¿Existía la justicia en el mundo?
l 14 de noviembre de 2020 el Frente Polisario consideró roto el alto el fuego, instó a las Naciones Unidas a intervenir y decretó el "estado de guerra" en todo el territorio en respuesta al ataque del ejército marroquí realizado un día antes en el paso fronterizo de Guerguerat. Los militares expulsaron a un grupo de unos 50 civiles saharauis que bloqueaban desde el 21 de octubre la carretera de conexión con Mauritania para exigir a la ONU que celebrase el referéndum de autodeterminación prometido desde 1991. Varios cientos de camiones estaban afectados por el bloqueo retenidos en Guerguerat.
Y como dijo el líder independentista puertorriqueño Pedro Albizu Campos: “Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden”. Las guerras son una puta mierda, pero si hay una justa es ésta que los medios de comunicación españoles están silenciando. Ojalá suceda lo improbable. Ojalá un día los saharauis puedan por fin volver a su tierra, esa que un día fue parte de España. ¡Viva su lucha, viva la lucha del pueblo saharaui!
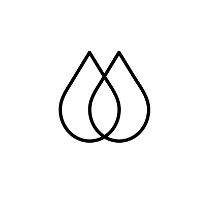


Deja una respuesta